De la producción de la lengua poética.
Otro momento estelar en la literatura colombiana*.
(Primera aproximación al poema Los potros, de Rivera.
Organización estratégica de la enunciación poética.
La nueva lengua y emergencia del sentido.
Significado, Sentido y Significancia).
Por Otto Ricardo-Torres.
A mi amigo Yamil Tannus Fernández (+)
y a su esposa, Gala Posada de Tannus.
La actitud semiótica sugerida para leer un texto artístico, procurando que no se inmiscuya la evasión subjetiva ni los presaberes, sino que el texto percibido sea lo más él mismo posible, es mirar, no ver; en el entendido, ad hoc, de establecer una relación virginal, pura, limpia, como de primera vez, entre el texto y su receptor. Y también en el entendido de que el ver no aprehende la realidad tal cual es esta, sino que la lee.
(Incurro de nuevo en la distinción. Si estamos en presencia de la fruta, nuestra mente “lee” ‘mango’. Lo percibimos a través del nombre, por eso lo leemos, o sea, lo vemos. Si decidiéramos a apreciarlo con independencia de cómo se llama, “suspendiendo” o ‘congelando’ todas las demás informaciones aprendidas acerca de él, la mirada lo percibiría de manera distinta, como en un diálogo silencioso en el cual él nos dice lo suyo. El mirar funda su propia costumbre, no tiene historia).
(Incurro de nuevo en la distinción. Si estamos en presencia de la fruta, nuestra mente “lee” ‘mango’. Lo percibimos a través del nombre, por eso lo leemos, o sea, lo vemos. Si decidiéramos a apreciarlo con independencia de cómo se llama, “suspendiendo” o ‘congelando’ todas las demás informaciones aprendidas acerca de él, la mirada lo percibiría de manera distinta, como en un diálogo silencioso en el cual él nos dice lo suyo. El mirar funda su propia costumbre, no tiene historia).
Así, el ver es un acto cultural, en la medida en que capta la realidad del modo como ella se ha codificado en el sistema comunicativo de la lengua y de las costumbres comunitarias e individuales. Diría que el ver es una percepción con historia, inevitablemente reminiscente, asociativo, mientras que el mirar es su opuesto, percepción de primera vez, así lo efectuemos varias veces. Tratar de explicarlo es más difícil que ponerlo en práctica, uno y otro.
La actitud del mirar, llámese como fuere, ha fecundado siempre las ciencias, la filosofía, las artes, toda la creatividad. Ocurrió con el mito de las Musas, de misteriosa y plausible sabiduría, teorizado por Platón; se da en las formas de conocimiento orientales y tolteca, en la Fenomenología, en el undoing de Samuel Becket, en tantas recomendaciones sobre el des-saber. Tal disposición a partir de cero para examinar de otro modo una tradición, un enfoque, el funcionamiento mecánico de algo, marca “la tradición del cambio”, para remedar el decir paradójico que gustaba emplear Octavio Paz. Sin eso, habría solo quietud, secuencia ininterrumpida de días iguales, lloviendo sobre mojado.
Algunos ni siquiera la sospechan, otros la niegan rabiosamente, sin haberlo intentado. Cuando la descubrimos y usamos, somos indudablemente otros, nuevos, recién nacidos.
La ventaja es que en el mirar así entendido uno está aquí y ahora, como ya es corriente decirlo (hic et nunc); reunido todo uno en el diálogo perceptivo, con la infinita ventaja de que, si lo sabemos hacer, lo percibido se nos revela en su identidad y así se constituye en el agente principal de la relación. Si se me permitiera añadir esto otro, adelantaría que en el mirar uno desaparece en la subjetividad cero o transparencia y se convierte en página blanca fértil para captar los mensajes de la revelación.
Digo “revelación” en el estricto sentido de percibir, con absoluta pureza, la información que es EN uno, no DE uno.
¿Qué pasaría si en un tour se formaran dos grupos de turistas: Uno, para ver los motivos culturales, artísticos, históricos, con la consabida guía y folletos del caso; y otro, para mirar, libre de guías y de folletos, librado a la suerte de su percepción virginal, inocente, de los motivos, que pueda detenerse en lo que más le llamara la atención o pasar de largo, así fuere por delante de un Kandinsky? Creo que valdría la pena intentarlo. El experimento admite múltiples variables.
De modo similar, por qué no probamos a formar dos grupos de estudiantes en el mismo curso o taller. Con un texto literario común, trabajar cada grupo por aparte, así: Uno, empleando previamente la información sobre el texto para analizar, y el otro, enfrentándose cada miembro del grupo, a mirar a solas, sin falsas socializaciones, ese mismo texto.
Esta dimensión y actitud del mirar es la que, sin propósito aparente, casi nos ha sido destruída por el sistema de alfabetización con el cual ingresamos al escenario de la cultura. Se nos educa para ser nosotros, pero sin uno, a costa de uno, con pérdida del paraíso, no terrenal, sino celestial, de la identidad de cada uno, puerta de entrada a la universalidad.
Con un enfoque absolutamente falso, la cultura académica –no la cultura antropológica- ha estado creyendo y haciéndonos creer que la universalidad en el estudio la da la multitud de información libresca o del saber aportado, por escrito u oralmente, de otros. Llenar nuestra cabeza intelectual de lo dicho por otros se cree que es, por eso nada más, volvernos universales, ciudadanos del universo, propietarios de la tradición cultural de la humanidad, bla, bla, bla, o sea, etcétera, etc., etc. Eso es falso. A lo que eso conduce es a volvernos subalternos, colonia cultural de los demás, de las fuentes del conocimiento conocido.
A ese enfoque le falta un giro radical de punto de vista. Lo que nos da acceso a la universalidad es nuestra propia, personal identidad. A partir de ella, tenemos acceso al sendero del sí mismo que nos llevará, de manera autónoma, segura, al conocimiento o a la creación universal.
El conocimiento conocido o la imitación artística o tecnológica jamás nos hará criaturas universales, sino cauda, colonia, servidumbre, grey de otros. Aquellos cuyos libros o conocimientos leemos o empleamos ¿cómo hicieron para crear, inventar, transformar, correr las fronteras del conocimiento o del oficio? No sería imitándose los unos a los otros, pues esto habría constituído la repetición mecánica de una sola identidad en una sala de múltiples espejos. Por el contrario, aquellos que decimos genios, talentos universales fueron los que supieron interpretar y reorientar el patrimonio del conocimiento conocido y transformarlo en nuevas propuestas, en verdades nuevas, en creaciones. Paradójicamente, la puerta de entrada a la universalidad de cada ser es su identidad. Y a esto deberían dedicarse las aulas, antes que auspiciar la multiplicación de un modelo en el cuarto de los espejos.
Para conocer, para saber, para ser e incluso para uno ser nosotros, es indispensable ser uno. Al mirar, nos llenamos y rodeamos de silencio, y la ganancia es recuperar nuestro ser uno, la identidad.
La percepción así empleada es, de cierta manera, una actitud gnoseológica, o el regreso del ser a su modo de ser natural y primordial.
De modo que si logramos vencer nuestra rabia y renuencia y decidimos descubrir que uno puede mirar sin historia, al relacionarnos de ese modo con el todo y con cada circunstancia de la realidad, el texto artístico en este caso nos guiará de manera segura por los recintos tranquilos de su casa.
Al mirar, uno es guiado por el anfitrión.
Todo lo que necesitemos disfrutar y saber del texto artístico él nos lo irá diciendo, pero a su modo. Nada más depongamos la soberbia, el sabelotodo de estar de regreso de donde no hemos ido todavía.
Las Poéticas provienen del poema y no al revés, sin descontar aquello de la retroalimentación y tal.
Esa es entonces la intención al proponer que empecemos desde el principio y con el protocolo adecuado la tarea.
Prosificación del poema et alii.
Como se trata, Yamil y Gala, de poner las cartas sobre la mesa, hagámoslo con las dos lenguas que contiene el poema: La virtual, que es de donde viene, y que se mantiene tácita, agazapada, en el poema, y la lengua hecha poema. Es importante advertir esto, darnos cuenta de que son dos lenguas y no una sola, y que la lengua de afuera no tiene capacidad para explicar la lengua del poema, debido a que no son iguales ni sinónimas, sino homónimas.
Para adelantar esta operación, miremos la producción de la lengua poética, es decir, cómo es creada la lengua del poema.
No digo selección de la lengua poética porque sería falso, los estaría engañando, en atención a que seleccionar presupone encontrar algo ya existente, y ese no es el caso; el poema, la lengua del poema, no está fuera del poema, sino únicamente en el seno, dentro del poema. Por eso, no es seleccionada ni reproducida, sino creada, producida.
LEER MÁS
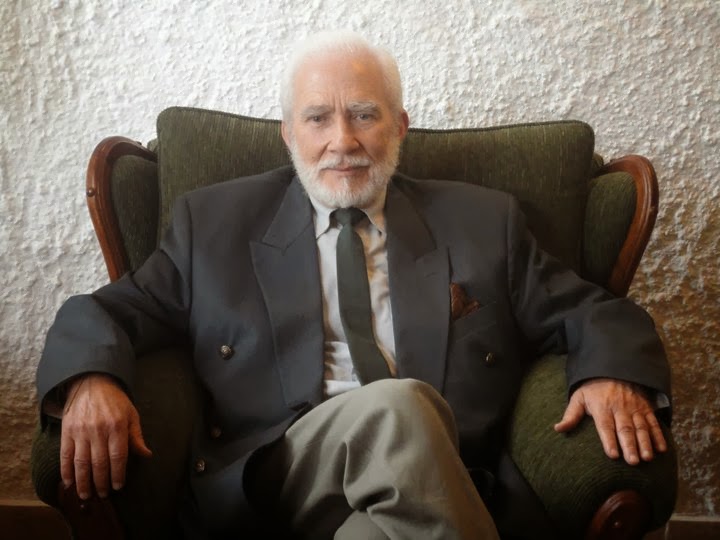
No hay comentarios:
Publicar un comentario